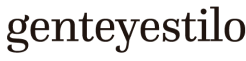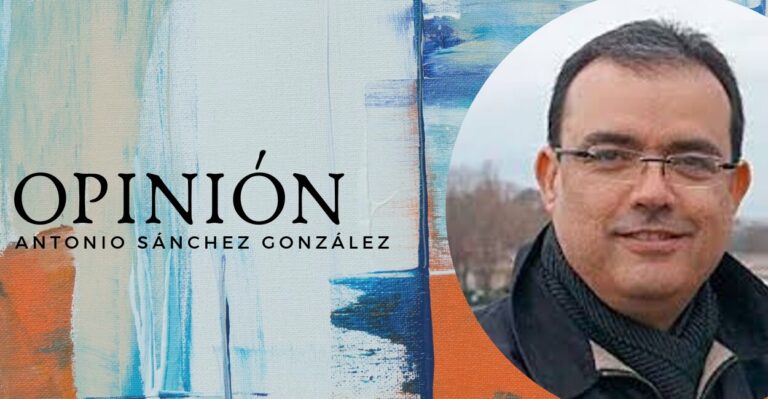
antonio-sanchez-gonzalez
antonio sanchez gonzalez
Drogas. El fracaso
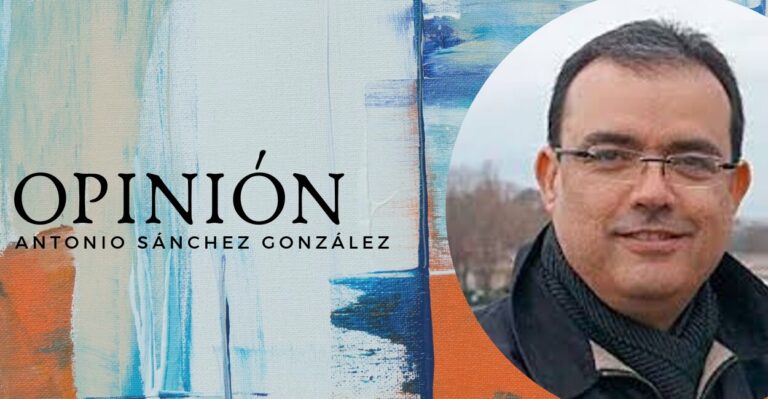
Antonio Sánchez González.
San Francisco está rompiendo con un modelo de gestión pasiva de las adicciones, establecido desde hace mucho tiempo como un dogma.
Antonio Sánchez
|18 de julio 2025
Compartir:
El año 2025 marca un punto de inflexión decisivo en la política de salud pública estadounidense: en San Francisco, California, ciudad pionera en términos de liberalismo social, el ayuntamiento anuncia el fin de una era. Bajo la dirección de su alcalde, el municipio dejó de distribuir equipos de consumo de fentanilo y otras drogas (picaderos, jeringas, pipas, papel de aluminio, pajitas, etc.), si no van acompañados de un mecanismo de apoyo terapéutico bien definido. Se trata de una medida radical, pero asumida, pensada y, sobre todo, necesaria.
Este hecho simboliza el cambio de un paradigma: el del simple control de daños, heredado del tiempo del consumo de otras drogas, frente a una nueva crisis: la del fentanilo, un opioide sintético cien veces más potente que la heroína. En los días en que se registran dos muertes diarias por sobredosis en las banquetas de San Francisco, el alcalde demócrata de la ciudad, Daniel Lurie declara, tajante: “Esto se detiene hoy. El statu quo fracasó”.
Más que un cambio profundo, es una ruptura. San Francisco está rompiendo con un modelo de gestión pasiva de las adicciones, establecido desde hace mucho tiempo como un dogma. Este modelo de atención es parte de una estrategia más amplia llamada “Rompiendo el Ciclo”, lanzada como parte central del programa de gobierno de la ciudad para sacar a los consumidores de drogas de la calle a largo plazo y dirigirlos hacia vías de atención -médica, psicológica, emocional, económica, social-, concretas, medibles y con efectos duraderos.
Según las nuevas directrices de su Departamento de Salud Pública, cualquier distribución de suministros para el consumo de drogas tendrá que estar condicionada a la asistencia social y la derivación a tratamiento. Se prohibirá el uso de equipos para fumar en espacios públicos y los programas deberán realizarse en interiores, en espacios prediseñados con este fin. Lejos de ser solamente un dejo de moralismo o represión ciega, esta reforma está argumentada científicamente. La distribución de equipos de consumo no es un fin en sí mismo, sino que se pone definitivamente en un marco terapéutico estructurado, para transformar cada interacción con un toxicómano en una puerta de entrada a la atención. El objetivo es claro: dejar de acompañar al consumo como una fatalidad, y empezar a apoyar la recuperación como una prioridad y como política de salud pública que tiene, además otros contextos.
Y es que el plan no se limita al manejo de medicamentos. Forma parte de una revisión completa del sistema sanitario y social de la ciudad: creación de espacios de estabilización de estos enfermos, con camas de destete; acceso acelerado a medicamentos: acortamiento del tiempo necesario para entrar en la vía asistencial (retirada, tratamiento posterior, etc.); el refuerzo de los equipos ahora integrados en unidades con responsables en cada barrio, que ya no están compuestas solo por trabajadores sociales, sino por médicos especialistas en adicciones y psicólogos clínicos; y mejora de la colaboración entre los servicios sociales, la policía, el municipio y la sociedad en total. Esta política, articulada y basada en indicadores de resultados (tasa de sobredosis, acceso a la atención, estabilidad residencial) marca el retorno del voluntarismo municipal en la gestión de una crisis humana que ha sido abandonada al fatalismo, el tabú y el estigma durante demasiado tiempo.
Mientras tanto, casi todo el Mundo, México incluido, sigue atrapado en un modelo de control de daños heredado de la década de 1990, que, si acaso, hace que la distribución de jeringuillas, kits para fumar crack y la apertura picaderos sean las únicas soluciones “progresistas” al consumo de drogas; el problema es que estos dispositivos nunca fueron pensados como un fin. Sin embargo, en muchas ciudades del planeta y en algunas mexicanas, se han convertido en el único horizonte de una política pública incapaz de asumir una ambición terapéutica. El cuidado queda relegado a un rango marginal. La recuperación ya no es una meta, sino un sueño lejano: simple apoyo a la sobrevivencia sin posibilidad de curación para jóvenes cada vez más precarios y que terminan delinquiendo.
Lo que San Francisco está demostrando hoy es que el cambio es posible sin negar la compasión ni caer en una represión brutal. La ciudad ofrece un modelo equilibrado, basado en altos estándares, responsabilidad, apoyo intensivo y acceso a una atención real. Rompió la comodidad de una política de reducción de daños que se había convertido, con el tiempo, en una gestión técnica de la supervivencia. Entendió que las vidas no se salvan a largo plazo acompañando la caída, sino tendiendo la mano hacia una cura. México podría inspirarse en ello.
TE PUEDE INTERESAR
Ver más
Tik tak zac S.A. de C.V.- De no existir previa autorización por escrito, queda expresamente prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos de este portal.